De Harnoncourt a Arbós, ida y vuelta: sobre hábitos y tradiciones
- Gerardo Fernández San Emeterio
- 20 sept 2017
- 4 Min. de lectura
Como ya dije hace un par de semanas, Harnoncourt me iba a dar tela para cortar una temporadita, y eso en esta primera lectura, que tentado estoy de recomenzar el libro según lo acabe. Lo curioso es el hilo que toma mi pensamiento a raíz de la lectura de "La música como discurso sonoro": tiene que ser mi natural tendencia al chiste...
Hoy pretendía partir de una frase suya ("Estoy seguro de que [...] no es necesario en absoluto considerar la práctica de los músicos de provincias de llevar el compás con los pies como un criterio para los 'tempi'", p. 89, trad. de Juan Luis Milán) para insistir en la necesidad de cuidar la postura en la ejecución musical, incluida la dirección (hubo en Madrid un famoso tacón que sonaba a cada parte fuerte, pianísimos incluidos), pero sobre todo al cantar, cuando no sólo somos intérpretes, sino también instrumentos.
Iba a recomendar, al hilo, el magnífico "El libro de la voz", de Michael McCallion (Barcelona, Urano, 2006, trad. de Michael Dixon y Carmen Vañó), que con frecuencia doy a leer a mis alumnos, e iba a citar "in extenso" una anécdota que cuenta Arbós sobre un violinista y una pajarita que siempre menciono en mis clases y que quería dejar aquí.
Sin embargo, al abrir las "Memorias de Arbós", en la detalladísima edición que hizo José Luis Temes he sido incapaz de localizar la dichosa anécdota (juro seguirla buscando), he encontrado unos párrafos que me han llevado a pensar en Harnoncourt y en una frase que oí varias veces de boca de Jill Feldman: "Don't give us back the worse eighteenth century tradition!", es decir, que no todo lo histórico es bueno o imitable, algo en lo que Harnoncourt insiste también (no hace mucho me encontré con un joven que insistía en copiar todos los defectos de los cantantes de las capillas españolas del XVI, siempre según varios tratados, claro está).
En este sentido, creo que nos puede hacer pensar un poco leer lo que Arbós cuenta sobre el comportamiento del público en los conciertos que se daban en Madrid en la segunda mitad del siglo XIX:
"No pretendo hablar de su actitud entrando y saliendo durante la ejecución de las obras, ni de la extrañeza que me causó observar las maneras de los elegantes, que no sé si a propósito conservaban puesto el sombrero hasta hallarse sentados en sus butacas; sólo quiero recordar la reacción que producía la música en aquel entonces, y repito que hablo de toda clase de conciertos.
Recuerdo los de Planté, que tuvo un éxito enorme con la 'Tarantela' de Gottschakl y el 'Concierto en sol menor' de Mendelssohn, ejecutados con un virtuosismo admirable. El público le interrumpía a cada pasaje de efecto tocado magistralmente, como por ejemplo, en la escala cromática que hay en la 'Tarantela'. Los crescendos, al estallar en fortísimo, producían idénticos efectos, y en muchas obras era costumbre demostrar la intensidad del entusiasmo con un rugido.
Esto ocurría en todos los conciertos de orquesta especialmente en ciertas obras como en la Obertura de 'Cleopatra', de Mancinelli y en la 'Rapsodia en do menor' de Liszt. En general, la escala cromática con un 'diminuendo' al final tenía un poder irresistible sobre las masas y, desde luego, todas las obras que acababan en un fuerte atronador, o en un pianísimo, a condición de que éste fuese en un tempo rápido, esfumándose en el espacio. La escala cromática ha perdido su poder; el fortísimo atronador y el esfumado pianísimo siguen en auge.
En los conciertos de música de cámara ocurrían las mismas manifestaciones. Aquí, la ruidosa reacción del auditorio encendía la rivalidad del pianista y el primer violín, y daba origen a renconres y envidias enconadas. En la 'Sonata a Kreutzer', un ¡bravo! remataba cada variación.
Otra de las características de la época eran las repeticiones. La forma más concluyente de aceptación era hacer repetir la pieza, fuera lo que fuese. En contraste con lo que se hacía y sigue haciéndose en Alemania: tocar las sinfonías sin interrupción hasta el final, he oído bisar tiempos enteros y, en mis primeros años de director, yo mismo me vi obligado a hacerlo.
Esto creaba unas leyes falsas de éxito, que se acataban religiosamente, con la complicidad de los artistas, el público, y más que nada la Prensa. La orquesta se veía obligada a hacer lo imposible por que se repitiese parte de su programa, para no leer después en la crítica el fallo inapelable: 'La obra no mereció los honores de la repetición'."
("Memorias de Arbós, notas y documentación gráfica por José Luis Temes, Madrid, Alpuerto, 2005, pp. 125 y 126)
Da horror pensar en conciertos así, pero también tranquiliza pensar que hoy sólo luchamos con toses, caramelos y algún pajolero móvil. Cabe esperar que consigamos desterrarlos también, como Arbós acabó con la costumbre tonta de los bises a media sinfonía. A veces, basta proponérselo y ponerse al mundo por montera.
Con ello, vuelvo a otro párrafo de Harnoncourt para cerrar:
"Lamentablemente, en nuestra época, en la que oficialmente el saber auténtico y profundo es sustituido en todas partes por el palabreo vacío y la fanfarronada es lo más normal, se acostumbra a hablar a lo grande sobre cosas de las que no se tiene ni idea. No se busca en absoluto la información, se participa en la conversación como si se entendiese algo del asunto". (Trad. de Juan José Milán, p. 100)
Si lo extrapolamos a la escucha activa que quienes hacemos música esperamos de nuestro público, sea el que sea, no era otra cosa lo que aquel público de Madrid del ochocientos y pico hacía en los conciertos: prescindir de la información y hacerse notar como entendidos cuando la cadencia lo indicaba. Recientemente estuve (no pude oírla, pero estuve) en una Novena de Beethoven en la Plaza Mayor de Madrid en la que la gente (eso no era público), dejaba de hablar y aplaudía cuando les parecía oportuno: incluso en la suspensión sobre un acorde de cuarta y sexta en el último movimiento.
Estoy de acuerdo con Harnoncourt en que el mal se ha agravado, pero soy un caso perdido de optimismo y creo que podemos cambiarlo si no bajamos la guardia, claro está. Me ayudan a creerlo los darocenses que atiborraron la iglesia de San Miguel para "echarse al coleto" el "Orfeo" que les ofrecimos, y que no es un Bellini fación, precisamente.
Ánimo es lo que falta a veces, nada más.

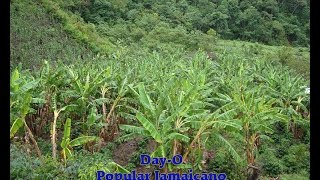


















Comentarios